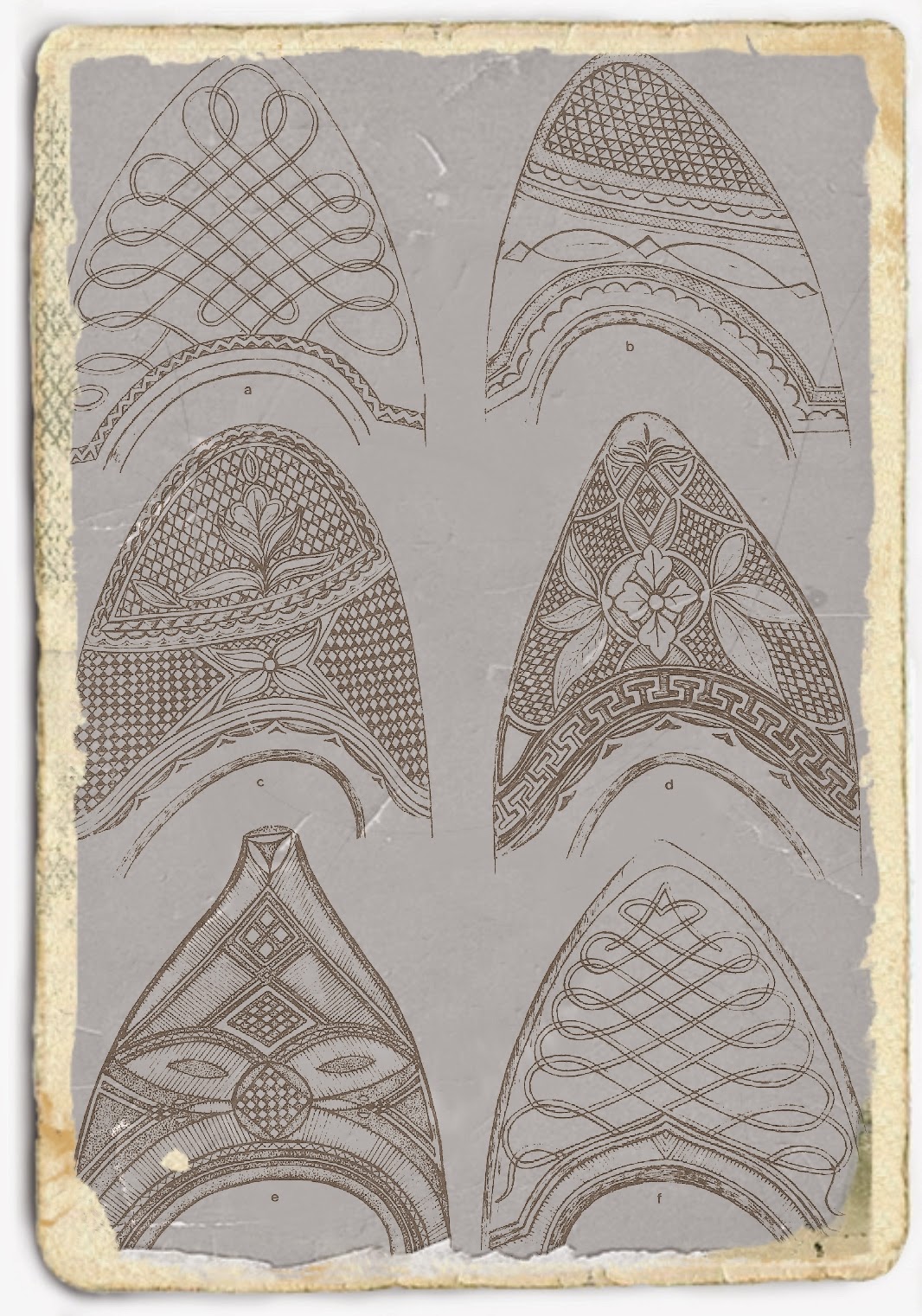Albarcas cántabras
El hombre, para defender sus pies de la escabrosidad del terreno, por
resguardarlos de la humedad y suciedad, recurrió a los zapatos construidos en
diversas formas y variados materiales.
En los viejos
reinos de Cataluña, Galicia y Asturias, en las provincias de León y Cantabria,
los hombres apelaron al elemento más abundante: la madera, y, verdaderos
artífices, lograron dar acabado a una expresión que de historia, y por los
nuevos tiempos se ha convertido en folklore.
Espots
catalanes y zuecos gallegos; galochas y almadreñas leonesas; madreñes astures y
albarcas de Cantabria. Nos vamos a referir a estas últimas.
Albarcas de Amado Gómez (Carmona) y utensilios para su fabricación
Cantarinas
impenitentes por nuestras aldeas; enraberadas a las puertas de las escuelas y
en el atrio de las iglesias. Rabisalseras en los bailes bajo las robledas,
donde un Pepe el Trun, de Ruente, las hacía danzar al compás del periquín o un
Ico el Portalau el día del Mozucu, en la bolera de la Hayuela.
Pocos tolanos habrán portado albarcas con más gracia.
Correndonas como las de Luis Bustara, el
pitero de Cos, que triscaron por las Ramblas barcelonesas en singular apuesta.
Místicas,
enlutadas de brillante negro, como las estilizadas de mozas y beatas,
peregrinas muchas veces, aquellas, a cien lugares casamenteros; remedando las
pías en su acompasado sonido el eco de mil jaculatorias de embebidas novenas,
frecuentes triduos e interminables despedidas a la salida de mil y un rosarios.
Ribereñas de
fortuna de los pescadores furtivos; “remilgás” del mozo rondador y “posás” de
los viejos que aún hacen equilibrios de la taberna al hogar. Atrayendo siempre
la curiosidad extraña, como en un festival galés, donde una frase
interrogatoria generalizada: “¿From Holland?”, es respondida por un montañés
con todo su orgullo nativo: “From Spain. Only.”
El escritor
cántabro Manuel Llano, en su obra Brañaflor (1931), dejó plasmada la variedad
de tipos de Albarcas en Cantabria: "Albarcas negras, de cura rural, que
brillan en el pórtico, en la ringlera de la feligresía; feligresía demócrata en
que los tarugos del labrador infeliz ocupan la misma losa que los del terrateniente
acaudalado, de repletos desvanes. Albarcas de señorita remilgada, también
negras, de líneas más suaves, más ligeras, más brillantes. Albarcas blandas,
sin la color de la alisa, sencillas, pulcras, de hidalgo. Albarcas tostadas, de
mozo roncero. Albarcas recias, de pastor. Albarcas con argolla y remiendos de
lata en las hendiduras. Albarcas de mozas, con bordados y tarugo leve y motas,
a manera de recosido gentil.
Distintos modelos de decoración en la capilla de las albarcas:
a) Riclones (Rionansa) b) Sarceda (Rionansa)
c y d) Entrambasaguas (Campóo de Suso) e y f) Carmona
Industria y
arte peregrino que tiene poesía, que tiene espíritu y colores y brotes negro de
ingenio y características maravillosas de la habilidad campesina... ¡Albarcas
pulidas de los mozos de Brañaflor, tan pintadas, tan señoras!"
El sonoro
“tras-tras” va desapareciendo de las aldeas cántabras; quedan muestras, como
las “piconas” campurrianas, las esbeltas del Real Valle de Iguña, las sobrias
Carmoniegas. Quedaban artistas desperdigados por la Lomba, Cos, los Llares,
Carrejo, Rioseco, Carmona…
Distintos modelos de albarcas:
a) Del garbanzo (Lebaniegas) b) Mochas o pastoras (Campurrianas)
c) Piconas (Campurrianas) d) De pico de cuervo (Campurrianas)
e) Mochas de clavo ( Campurrianas) f) De pico (Carmoniegas)
Encontramos
uno en Valle de Cabuérniga; por la plaza de la Unión adelante, en la calle del
Ricote, vivía Florencio Serdio Fernández, “nacíu y reconocíu” en Carmona.
Forzosamente se respetaron algunos pasajes de sus explicaciones el popular
dialecto original; en otros, y fueron los más, se tradujeron para hacer más
comprensible la ciencia de la construcción de un par de albarcas.
“Pa jacelas”,
lo primero (decía Florencio) era la madera: salce, abedul, nogal, alisa, “jaya”
y algo el castaño. La más utilizada, la de “jaya”.
Albarcas en sus distintas fases y, a la izquierda, la "rebollá".
Explicó
después que la corta se hacía en día bueno natural, pero teniendo en cuenta la
luna, para que no se “montee”. Así, el haya sería cortada en la menguante de
septiembre; la alisa en la creciente de mayo. ¿El abedul? En cualquiera.
Instrumentos de albarquero: a) Legra b) Gubia c) Compás
d) Barrenas e) Azuela f) Resoria g) Cuchillos h) Hacha
Convertidos
los troncos en grandes tacos, aquellos en los que coincida, y procurarán
evitarlo, la “caña” o corazón del árbol serán tratados con “calostros” (primera
leche de la vaca después del parto) y quemados en ese punto precisamente, para
evitar que se “jienda” o abra.
Y al socaire
del portalón instala su “fábrica” el albarquero, en colaboración con las
siguientes herramientas: hachas, azuelas, barrenos grandes, legras, rasorias,
cuchillos. Como elementos indispensables, la “rebolla” o gran tocho de madera
que le sirve a manera de yunque o “tajandiro”; el “taller”, sencillo utensilio
de vigas cortas de madera adosado a la pared, y sus rodillas, sobre las que
realizaba los trabajos más delicados.
Herramientas para la construcción de albarcas (Colección propia)
Florencio
efectuaba, para nuestra curiosidad, todas las operaciones necesarias para
construir una albarca, mientras facilitaba las correspondientes orientaciones,
que extractamos y tradujimos a continuación:
1.- Aponer de jacha: Elegido el trozo de
madera y colocado sobre la “rebolla”, se le da forma basta a golpes de hacha,
quedando marcadas sus principales partes, operación que se efectúa utilizando
el “ojímetro”.
El hacha va perfilando las primeras partes de la albarca en el tocho de madera.
2.- Azolar: Consiste en, mediante
acertados golpes de “zuela”, ir desbastando la forma lograda en la primera
operación. Tiene misterio, que se reduce a poseer un buen pulso y dar los
golpes “asentaos”. Todavía burdamente, ya son reconocibles las diferentes
partes: “calcaño” o trasera; “pico” o delantera; “pies”, o soportes para los
“tarugos”; “papo” o superficie convexa del “pico”.
La azuela acaba de dar forma al pico.
3.- Jacer el fliquillo: Con un cuchillo
se marca y resalta una especie de muesca para delimitar la parte delantera de
la “boca”.
4.- Joyar: Colocada la pieza sobre la
“rebolla”, se procede a abrir la “boca” que facilita posteriormente la
“capilla” o parte interior de la albarca.
5.- Joracar: Con la barrena, se agujerea
el interior. Para ello se coloca la pieza en el “taller”, sujeta con una cuña
de madera. En esta operación interviene sobremanera el “ojímetro”.
Con la barrena se realizan los agujeros en el interior o "capilla" de la albarca.
6.- La medía: Con un pequeño listón de
madera, graduado en centímetros condicionados, se toma la medida de los
“joracos” realizados para ajustarlos al número en alpargatas, del cliente.
Cuando termina de joracar, viene la "medía".
7.- Legrar: En el mismo “taller” y con
la herramienta llamada legra, se desbasta el interior o “capilla”. Requiere un
esfuerzo conjunto de los brazos que dan fuerza, y del hombro, que dirije el
trabajo.
El legrado; trabajo de maña y esfuerzo.
8.- Resoriar: Con la rasoria o “resoria”,
se desbasta cuidadosamente el exterior.
9.- Empicar: Sobre las rodillas, y con
un cuchillo, se acaba de refinar.
10.- Dibujar: Sigue el cuchillo en
acción y con su punta se trazan los dibujos que, según las zonas o comarcas,
reciben el nombre de “limuescas”, “bujeles” y “jamuescas”.
11.- Lijuar: Con papel de lija, se
refinan finalmente por el exterior e interior, recibiendo en este último caso
la operación el nombre de “alimpiar”.
12.- Pintar: Ultima operación, que
consiste en, como su nombre indica, aplicar un barniz o colorante a la
superficie exterior. Se realiza de tres formas: por medio de goma laca
extendida con un “pincel de fortuna”, o un baño de pimentón disuelto en aceite,
o la que resulta más clásica: “tostándolas” a la lumbre después de “pintás” con
“calostros”.
El "pincel de fortuna" extiende cuidadosamente el barniz.
Si la albarca
va a ir provista de “tarugos”, se construyen éstos (tres por cada una) en
madera de avellano y a golpes de “zuela” y cuchillo. Estos “tarugos” son
cambiables, porque se desgastan con el uso. La longitud de los mismos, una vez
colocados, ha de ser tal que permitan al “papo” tropezar en el suelo al andar,
produciéndose entonces el característico “tras-tras”.
Haciendo "tarugos".
Y para que la
sucesión de golpes en el suelo no las “jienda”, se coloca, para más seguridad,
un aro de cobre o hierro.
Estas
descritas son utilizadas preferentemente por los hombres; las de mujer, más
estilizadas, más ligeras, carecen de “tarugos” y llevan en su lugar, por lo
general, unos tacos de goma clavados, además de ser pintadas con esmalte negro
y llevar otra clase de “limuescas”.
Resultan de
menor altura y reciben en algunas comarcas el nombre de “mazuelas” o albarcas
zapateras.
He aquí una albarca terminada.
No resulta
difícil caminar en ellas, ayudándose al principio de una “porra”, “picona” o
bastón. Existe el peligro de “estorregase”, con la consiguiente torcedura del
pie.
La ventaja
que ofrecen es conservar el pie constantemente seco y limpio el escarpín o la
alpargata, según lo que se calce, permitiendo entrar en las casas sin manchar
al desproveerse de ellas el usuario cuando regresa de la calle. Para mayor
comodidad aún, las calzará embutiendo pequeños manojos de yerba seca, que
completan el carácter aislante.
Cosme, artesano de Pando (Ruiloba), con albarcas y otros productos.
Albarcas
cántabras, un recuerdo casi. Y, en tiempos, un lujo que solo se permitían
utilizar cuando “repicaba en gordo” y calzaban alpargatas o escarpines los
críos, que normalmente iban descalzos.
“Tras-tras”
de las albarcas en las aldeas montañesas… Canción del recuerdo que, como una
nana acompaña y adormece al pensamiento.
Bibliografía:
Revista de prensa de Sniace
Fotos: José Mª Sastre
Texto: Agapito Depás
Manual de etnografía de Cantabria